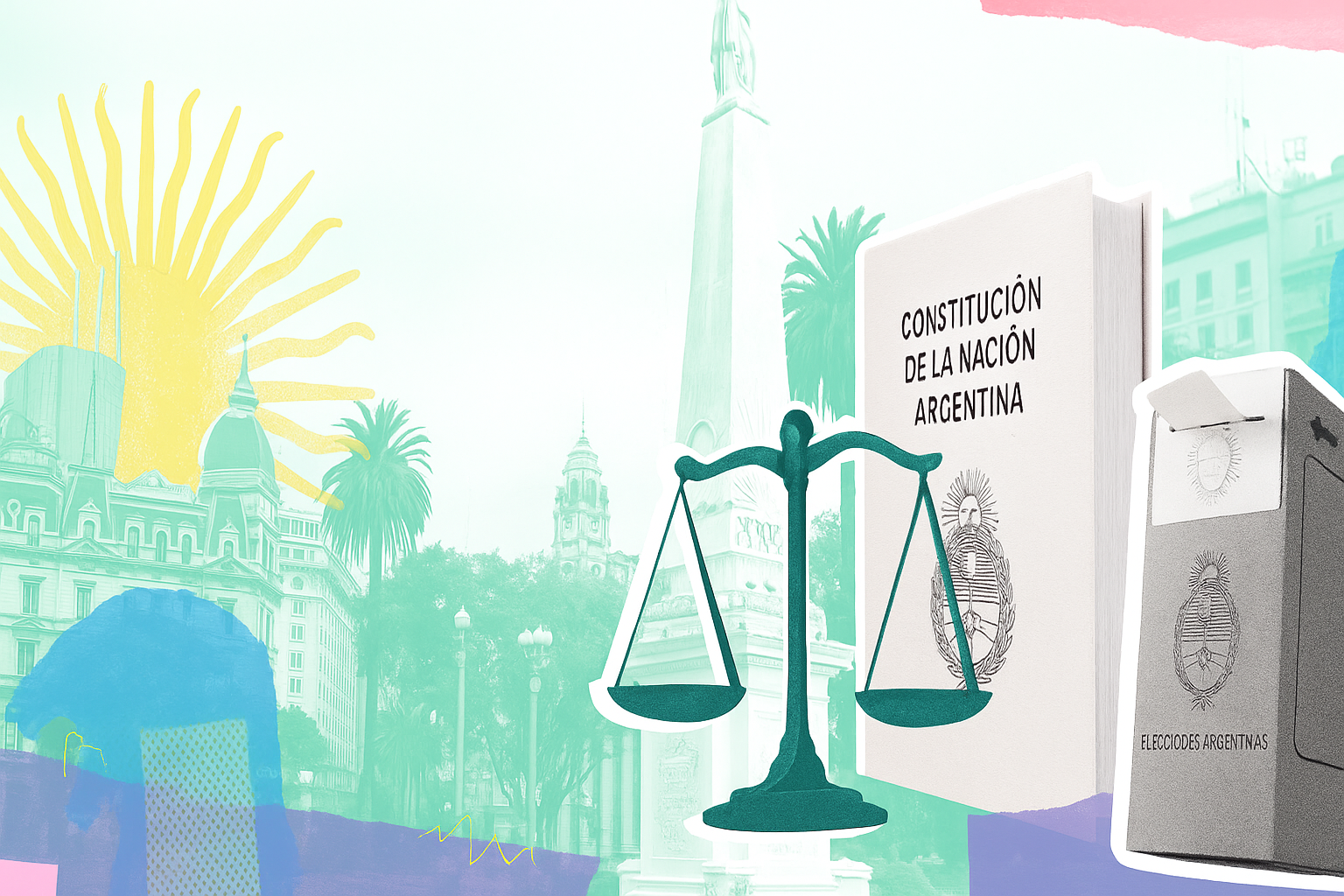Por Lorena Salim
La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.[1] Las demandas de la sociedad actual a la gestión pública y la insatisfacción con las respuestas a esas demandas, nos invitan a reflexionar sobre nuevas dimensiones de la participación ciudadana que exceden el marco tradicional. En un contexto de retraimiento de las políticas estatales como el que atraviesa Argentina, este tipo de reflexiones, además, nos invita a poner en discusión el concepto de ciudadanía y quiénes acceden a ella realmente.
Para sumar a ese debate, proponemos puntualizar 3 principios, ideas o herramientas que, si son incorporados a todas las políticas públicas, actuarán como facilitadores de una gestión estatal de cara a la ciudadanía. Las nociones de universalidad, acceso a la información pública y las reflexiones sobre el verdadero poder de la ciudadanía, serán los elementos centrales de este trabajo.
- Universalidad. Igualdad sustantiva y no discriminación.
Un Estado que gobierna para todas las personas nos lleva a dimensionar la universalidad como principio, que postula que los derechos humanos deben ser reconocidos a todo individuo por el sólo hecho de ser persona. La universalidad, entonces, nos lleva a un camino directo al principio de igualdad que, como sabemos, tiene dos dimensiones, una formal y una sustantiva.
Desde una dimensión formal se trata de garantizar que las personas sean tratadas de manera igual en igualdad de circunstancias y, por tanto, toda distinción estatal debe estar basada en motivos objetivos y razonables. Las diferencias arbitrarias sin sustento ni justificación suficiente sobre la base de la etnia, religión, sexo, condición racial, socio-económica, entre otros motivos prohibidos de discriminación, no deben ser permitidas. Lograr una dimensión sustantiva de la igualdad, implica promover -desde el Estado-, medidas que tiendan a transformar las condiciones estructurales que determinan la desigualdad en el acceso a derechos vinculadas con injusticias estructurales de índole socio-económico, étnicas, raciales, de género, identidad sexual, discapacidad. Esto último implica un posicionamiento activo por parte del Estado a través de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con inclusión social (Moro y Rossi, 2014).
Para impulsar una ciudadanía activa, es requisito indispensable una igualdad sustantiva y para ello, es necesario discutir sobre lo que implica el acceso a la ciudadanía y cuando estamos en condiciones de ejercer la ciudadanía en plenitud.
Fraser (2003) plantea que una ciudadanía plena implica redistribución, reconocimiento y representación. Adherimos a esto y sumamos que es imposible pensar la igualdad sustantiva, sin estos elementos.
La autora sostiene que la ciudadanía requiere condiciones materiales que permitan a todas las personas participar en igualdad de condiciones. Esto implica combatir la pobreza, la exclusión económica, la desigualdad estructural y garantizar el acceso equitativo a recursos básicos a través de la redistribución. Sin redistribución, los derechos formales de ciudadanía tales como la participación, son vacíos de contenido para los sectores más desfavorecidos. En una ciudad como la CABA, con un alto déficit habitacional y una gran deuda pendiente en materia de desarrollo productivo, la participación ciudadana termina siendo una posibilidad de pocos si se tiene en cuenta que hay más de 7000 personas que viven en la calle.[2]Para poder hablar de participación, entonces, se deberán primero trazar estrategias que permitan intervenir sobre ciertos problemas, por ejemplo, el habitacional.
En cuanto al reconocimiento, la autora destaca que las personas también necesitan que todas las identidades (culturales, de género, etnia, orientación sexual, y muchas más que se pueden mencionar) sean valoradas e incorporadas de manera diferencial al ejercicio ciudadano. La falta de reconocimiento excluye el ejercicio ciudadano en tanto se parte del supuesto erróneo de pensar una población homogénea, y no se toma en cuenta la diversidad de puntos de partida y necesidades de cada grupo. El reconocimiento implica entonces tomar contacto con las distintas identidades migrantes, diversidades sexogenéricas y personas con discapacidad -entre otras-, a fin de identificar los puntos comunes y las necesidades particulares de cada grupo poblacional.
Por último, Fraser introduce una tercera dimensión para señalar que la ciudadanía también implica tener voz efectiva en los espacios de toma de decisiones, lo cual denomina representación, caso contrario ciertos grupos quedan sistemáticamente excluidos o mal representados en las instituciones políticas. Esta exclusión puede deberse a un efecto espejismo que lleva a los actores gubernamentales a convencerse a sí mismos de tener un gobierno participativo por el hecho de contar con un espacio de interlocución entre gobierno y sociedad civil, cuando en realidad lo que existe más allá del espejismo de la participación, es la exclusión de grupos a los que no se considera legitimados, concreta a traves de medios tecnológicos, sin cuestionarse siquiera la brecha digital que existe entre distintos sectores de la sociedad. Sin que esto implique cuestionar la incorporación de las TICs a las dinámicas gubernamentales de interacción entre gobierno y ciudadanía, lo que se plantea es la insuficiencia de estas técnicas y la necesidad de repensar los mecanismos representativos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires favorecer una ciudadanía plena, implica pensar en términos de igualdad sustantiva para todo el conjunto de las y los ciudadanos, propiciar, desde el Estado, los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades del conjunto de la población; dar voz a quienes aún no la tienen respetando sus identidades, y representar al conjunto social generando una agenda pública abarcativa de los temas de interés.
- Acceso a la Información Pública: un planteo transversal.
Es sabido que el Acceso a la Información Pública es un derecho humano que se desprende del derecho a la libertad de expresión, no obstante, a los efectos de este artículo nos interesa más pensarlo como un concepto de múltiples aristas que, incorporado de forma transversal en el ciclo de las políticas públicas, tiene la potencialidad de constituirse en facilitador de una democracia participativa.[3]
Siguiendo a Abramovich y Courtis (2000), el acceso a la información puede ser entendido como un bien jurídico en sí mismo y dentro de esta dimensión se lo puede considerar un 1. derecho individual o un derecho colectivo;o 2. como un reclamo. En este último caso, la información puede ser requerida como un bien directo, como instrumento para el ejercicio de otros derechos, como una forma de fiscalizar la actividad gubernamental, como un mecanismo de participación ciudadana, como forma de hacer exigible un derecho o como presupuesto para el ejercicio de otros derechos.
En cualquiera de sus acepciones, el acceso a la información pública tiene diferentes dimensiones. Su dimensión activa, que importa para las oficinas gubernamentales la obligación de poner a disposición información de distinta índole sin que esta sea requerida y que conocemos como Transparencia Activa.[4] Su dimensión reactiva, refiere al derecho que le asiste a cualquier persona a requerir información en los términos de las leyes que reglamentan su ejercicio y que conocemos como solicitudes de acceso a la información propiamente dicho.[5] Existe, por último, una dimensión vinculada a la producción de información, requisito indispensable para contar con los datos a publicitar. La producción de información, es una obligación que se genera a partir de otras normativas que mandan al Estado a producir información específica sobre algunos temas.[6]
El acceso a la información en sus tres dimensiones debe entenderse como un elemento transversal de las políticas públicas, lo que implica incluir este derecho como un elemento a considerar desde el diagnóstico y la planificación, es decir, desde los momentos más embrionarios de la política. Es en oportunidad de diagnosticar el problema y diseñar la intervención estatal cuando se debe tomar en consideración qué información se va a producir, y de ella, cual se pondrá a disposición en términos de transparencia activa y cual quedará a resguardo en los registros a fin de que sea solicitada.
Incorporar esta forma de pensar la transparencia, la producción de información y los mecanismos de acceso a la información, nos permite abandonar la idea del acceso a la información pública como un mero trámite administrativo o una obligación burocrática, para posicionarlo como una política pública que atraviesa a todas las áreas del Estado y que incide en todas las agendas, desde la salud y la educación, hasta la justicia, la seguridad y la planificación presupuestaria.
Transversalizar este derecho y convertirlo en una política de Estado, requiere de una visión integral que reconozca la faz instrumental del acceso a la información pública, clave para garantizar otros derechos, implica dotar a este tema de una institucionalidad robusta, con jerarquía, recursos presupuestarios e independencia funcional real; y con un abordaje técnico-político que incluya mecanismos de coordinación interinstitucional, capacitación exhaustiva de los agentes estatales en todos los niveles y el desarrollo de una cultura de apertura proactiva con el objeto de consolidar un estado transparente.
La transparencia en la gestión pública es una condición estructural para una gestión pública legítima, responsable y orientada a las personas. El acceso a la información pública permite la construcción de puentes entre el Estado y la ciudadanía, favoreciendo no solo el control social de la gestión, sino también la generación de confianza, el mejor diseño de políticas públicas y la detección temprana de errores u omisiones en su implementación. Una administración transparente y participativa no teme ser observada y comprende que el conocimiento compartido es la base de una democracia viva y en constante resignificación.
En el ámbito de la CABA, es la Ley 104 la que regula desde 1998 el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, convirtiendo a la ciudad en pionera a nivel latinoamérica en garantizar este derecho.
- “Dar poder a la ciudadanía”
Una democracia participativa implica comprender que el poder radica en el pueblo y que se ejerce más allá de las urnas; y que, en definitiva, un gobierno democrático, plural y participativo tiene la responsabilidad de propiciar ese ejercicio.
Lo que proponemos en este apartado, es reflexionar sobre algunas herramientas que los gobiernos pueden desplegar para facilitar el ejercicio de ese poder y nutrir su accionar con la perspectiva ciudadana real. En definitiva, lo que planteamos es llevar a la práctica el ideal de redistribución de Fraser.
Una de las herramientas que entendemos existen para fortalecer la participación, es sin dudas el acceso a la información pública en su dimensión reclamatoria -en los términos de Abramovich-Courtis (2000)-.
Desde esta perspectiva, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública importa un rol fiscalizador del accionar estatal, que la propia ciudadanía puede desplegar, mientras que en su dimensión instrumental, puede ser utilizado por las personas para acceder a otros derechos o reclamar su cumplimiento.
Se trata entonces de conocer cómo funciona el Estado y cómo el gobierno de turno lo está administrando, -incidir en decisiones públicas, exigir el cumplimiento de prestaciones y visibilizar situaciones de vulneración o desigualdad-, pero también de reclamar a través del ejercicio de este derecho, el cumplimiento o no de obligaciones estatales en materia de salud, educación, vivienda, entre otros.[7]
Una segunda herramienta, es la existencia de mecanismos de garantía o de acceso a la justicia en sede administrativa en el marco de la implementación de una política pública. Un mecanismo de acceso a la justicia puede ser una vía reclamatoria que dé lugar a denunciar incumplimientos, demoras, o deficiencias del accionar del Estado; como también la generación de un espacio de intercambio que permita a la propia población objetivo, identificar y señalar qué es lo que no está funcionando en la política implementada.
Poner a disposición estos instrumentos, requiere de un correlato estatal interno que evite que todo lo manifestado por los ciudadanos sea en vano. Es decir, necesita de un diseño institucional acorde que pueda hacerse eco de la demanda y realizar los ajustes necesarios en la planificación de la política, a fin de dar respuestas acordes.
Una democracia participativa real requiere entonces algo más que mecanismos formales de consulta o control: necesita desarrollar capacidades en la ciudadanía y estructuras institucionales que conecten con las necesidades concretas de la población. En ese marco, la educación ciudadana y la igualdad real de oportunidades, emerge como una herramienta clave, no sólo para comprender los derechos y deberes, sino también para fortalecer la agencia de las personas en la vida pública.
Además, una participación ciudadana efectiva debe vincularse con la resolución de problemas cotidianos que afectan directamente a las personas: el acceso a la vivienda, a la salud, a servicios públicos de calidad, a una justicia accesible, a la planificación urbana y el desarrollo productivo. Para muchas personas, el Estado sigue siendo una estructura lejana, ajena, que no responde de manera adecuada o comprensible a sus demandas.
En el ámbito de la CABA existen algunos de estos instrumentos que acercan la ciudadanía a las personas. Un ejemplo de ello, son las audiencias públicas, que en casos paradigmáticos como el de la rezonificación de Boedo o de Costa Salguero, alcanzaron un récord máximo de participación.
Acercar los gobiernos a las personas, implica diseñar políticas que se construyan desde la ciudadanía y en un esquema de cercanía, reconociendo las experiencias, saberes y necesidades concretas de las comunidades. Esto, demanda que los gobernantes habiliten canales reales de diálogo, promuevan instancias de rendición de cuentas comprensibles y fomenten una cultura de escucha activa y respuesta efectiva para el conjunto social. Solo así, es posible transformar la desafección democrática en compromiso ciudadano.
Una participación centrada en las personas, apoyada en la educación y orientada a resolver sus problemas reales, es condición indispensable para que la democracia no se limite al ejercicio electoral, sino que se expanda hacia un modelo de ciudadanía activa, crítica y transformadora.
A modo de resumen y conclusión
La participación ciudadana, entendida como un derecho humano y una herramienta de democratización de la gestión pública, debe ser resignificada en contextos donde las desigualdades estructurales aún condicionan el acceso pleno a la ciudadanía y en los que la propia ciudadanía ve a los actores estatales como ajenos a su cotidianeidad.
En este trabajo, propusimos pensar la participación desde una perspectiva ampliada, atravesada por los principios de universalidad e igualdad sustantiva, el acceso a la información pública, y la necesidad de propiciar el ejercicio de poder de la ciudadanía, más allá de los mecanismos formales de representación. Sin dudas el debate no se agota en estas páginas.
Pensar la participación ciudadana en los términos que proponemos, exige voluntad política, para la determinación de recursos presupuestarios, marcos normativos consistentes, estructuras sólidas, información ordenada y asequible, mecanismos de garantía, y sobre todo, gobernantes dispuestos a construir una ciudadanía activa, inclusiva y horizontal. No alcanza con contar con las normas que regulan la participación ciudadana y los instrumentos para propiciarla, sino que la universalidad, el acceso a la información y el ejercicio de poder ciudadano, debe estar involucrado en cada política pública, en todo su ciclo vital. Este texto busca ser un aporte a ese horizonte.
Bibliografía
Fraser, N. (2003). La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación. En Debate Feminista, vol. 29, pp. 135-151.
Victor Abramovich/Christian Courtis. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO. Anuario de Derecho a la Comunicación; Año 1 Vol. 1 (2000); Editorial Siglo XXI, Buenos Aires
Rossi, Julieta y Moro, Javier .Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), Septiembre 2014.
Ariel E. DULITZKY. Federalismo Y Derechos Humanos. El Caso De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Y La República Argentina. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VI, 2006, pp. 199-249
Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 25 de noviembre de 2003 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile Sentencia de 19 de septiembre de 2006. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[1] Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009
[2] En 2017 y 2019,42 se realizó el Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC), llevado a cabo por el Ministerio Público de la Defensa de la CaBa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CeLS), la Defensoría del Pueblo de la CaBa y organizaciones sociales. En ese relevamiento se determinó que había 4413 personas en situación de calle en 2017 y 7251 en 2019. No obstante, los relevamientos realizados por diferentes ONGs dan cuenta que la cifra ascendería a más de 15000 personas. La problemática de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio Público de la Defensa CABA. Mayo 2005 disponible en: https://www.mpdefensa.gob.ar/node/61688
[3] Claude Reyes vs Chile
[4] A nivel Nacional, la Ley 27.275 incluye en el art. 32 un listado de información que no debe entenderse como taxativo sino meramente enunciativo. Por su parte, la CABA contiene similares prescripciones en sus artículos 16 a 19.
[5] Con plazos estipulados, excepciones taxativas al principio general de máxima apertura y publicidad y mecanismos de reclamos ante incumplimientos, entre otras regulaciones.
[6] Un ejemplo concreto de esto, es la Convención de Belem do Para que obliga a los Estados a “investigar y recopilar datos sobre la violencia contra la mujer, incluyendo información sobre el tipo de violencia, las características de las víctimas y victimarios, y las causas y consecuencias de la violencia”. Art. 8 inc hCONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER aprobada por Ley 24.632
https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
[7] Cuando una comunidad accede a información sobre cómo se asignan los recursos presupuestarios en su barrio, los criterios de adjudicación de viviendas u otorgamientos de subsidios, el contenido de los planes educativos, por dar solo ejemplos, está en condiciones de organizar reclamos colectivos, participar con fundamento en espacios deliberativos y ejercer un control real sobre el accionar estatal. En este sentido, la dimensión instrumental del acceso a la información no es abstracta: se traduce en potencia cívica concreta, que puede ser clave para transformar las condiciones de vida de las personas.